Latinoamérica enfrenta enormes desafíos, y Argentina tiene un papel crucial en esta transformación. Con la segunda reserva de gas más importante del mundo y el potencial de Vaca Muerta, Argentina posee la oportunidad de fortalecer su posición en el escenario económico global. Sin embargo, es esencial contar con la infraestructura, logística y soporte legal adecuados para ser competitivos.
Introducción
Latinoamérica se enfrenta a importantes y titánicos desafíos. Nadie duda del potencial de Argentina, Brasil y Chile, así como del amplio desarrollo que han ejecutado; pero el cambio de circunstancias del comercio mundial también exige la incorporación del resto de los países latinoamericanos.
Argentina cuenta con la segunda reserva de gas más importante del mundo, cuya exportación será viable económicamente en la medida que cuente con un soporte macroeconómico, de infraestructura y normativo.
Es posible imaginar a una provincia del Neuquén fortalecida en un muy corto plazo (junto con Río Negro y Mendoza), dado que Vaca Muerta es la actualidad argentina y en los años venideros, mientras dure el proceso o la transición energética a las fuentes de energia renovable, siendo esperable para ese momento, haber desarrollado la industria anexa que representa la existencia de reservas de litio en el norte argentino. nuestro país también cuenta con reservas de litio en el norte argentino. La construcción de gasoductos y la construcción de puertos, cómo planifica China en Tierra del Fuego, permite aseverar que Argentina se encuentra ingresando a un escenario económico mundial complejo, debiendo abordar una mejora estructural que le permita ser competitivo a los fines de resultar exitosa en el proceso y no quedar relegada nuevamente al carácter de actor menor.
La problemática Argentina es la balanza comercial energética y el déficit que representa esto en billones de dólares. Es imposible pensar una Argentina aislada de latinoamérica; creo en la necesidad de la articulación sostenida en el tiempo de recursos para un futuro próximo y próspero. El cono sur debe integrarse, y el regionalismo, en bloque o frente económico, debe fortalecerse para lograr una mayor competitividad, no obstante, en lo que aquí interesa, el comercio y los negocios internacionales requieren de una infraestructura, logística y soporte legal adecuado.
Vale la pena recordar que la logística comercial es un aspecto empresarial esencial para la efectiva ejecución de una operación comercial, resultando ser la logística la que permite que una empresa obtenga costos eficientes en sus productos y servicios finales, y consecuentemente aumente su nivel de competitividad. La logística en el proceso de distribución y comercialización de un producto, es en gran parte responsable del éxito de una empresa. Son los canales de acceso al producto y su entrega lo que permiten abaratar costos, o irrumpir en nuevos mercados.
Ahora bien, sin perjuicio de la necesidad de infraestructura logística como son las vías de transporte eficientes,ya sean puertos, ferrocarriles de carga, rutas en óptimas condiciones, entre otros, resulta ser igual de relevante, y un factor clave para su progreso el marco jurídico que permita por ejemplo, exportar a grandes escalas. El desafío de un marco jurídico adaptado también es complejo, porque el transporte dependerá también de la legislación tributaria, cambiaría, financiera, sobre inversión extranjera, entre otras, asi como , de la normativa internacional, tratados internacionales bilaterales o multilaterales, a los cuales nuestro país suscriba, dotando asi los actores de un grado de previsibilidad y seguridad jurídica que reducen el riesgo empresario y fomentan el desarrollo comercial.
A continuación, se abordara brevemente la transformación del comercio internacional en los últimos 50 años, especialmente el comercio marítimo, porque ello incide en la consolidación de paradigmas distintos y, por supuesto, la necesidad de adoptar una legislación internacional adecuada.
Del contrato “intermodal”, hacia el contrato “multimodal”: una cuestión de paradigmas
El transporte, como un elemento clave del comercio internacional, según la Real Academia Española es un sistema de medios para conducir personas y cosas de un lugar a otro. Domésticamente, el Código Civil y Comercial define el contrato de transporte en el art. 1280, definiéndolo de la siguiente manera: “Hay contrato de transporte cuando una parte llamada transportista o porteador se obliga a trasladar personas o cosas de un lugar a otro, y la otra, llamada pasajero o cargador, se obliga a pagar un precio o flete.”
De la definición esbozada en el pasaje anterior, haremos énfasis en la traslación de cosas de un lugar a otro, y la obligación a pagar un precio o flete, elementos característico de este contrato. Sin embargo, el contrato de transporte internacional tiene variadas fuentes de derecho, según estemos frente a la regulación legal del transporte unimodal o multimodal, la contemplación de la vía marítima y/o terrestre y/o aérea. Por lo cual, sin desconocer el basto plexo normativo, y limitandome a la finalidad del presente trabajo final, haré énfasis en el traslado de cosas entre distintos Estados (puntos internacionales) pero que además tiene dos o más modos de transporte, pero inevitablemente uno de ellos será el uso de espacios marítimos, y paso a explicar, no sin antes entender el paradigma que subyace a los modos de transporte y su regulación legal, ya que permitirá comprender la realidad económica en la cual Latinoamérica opera y operará.
El contenedor
Es dable recordar que los contenedores, en su formulación actual, estandarizada y sistemática, no existieron sino hasta el año 1957, siendo su su aparición un hito comercial. Antes de su implementacion, la tarea era manual y artesanal, cuyo esfuerzo era soportado por las espaldas de las personas, con todos los riesgos, demoras y mayores costos que implicaba. A partir de entonces, con la creación de los contenedores por parte del estadounidense Mclean, en los años sesenta el mundo fue testigo de una revolución en el comercio mundial, y surgiendo la necesidad de regular el contrato de transporte marítimo con mayor especificidad, y como consecuencia, la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 1966 creó la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) para “promover la progresiva armonización y unificación del derecho mercantil internacional”, y una década después, en el año 1979 se celebró el “Convenio de las Naciones Unidas sobre el Transporte Marítimo de Mercancías”, o también conocidas como las “Reglas de Hambrugo”.
Véase, que de por sí el titulado de la Convención nos da la pauta que regulará en forma exclusiva el transporte marítimo y de mercancías, como condiciones de aplicabilidad. Y esto puede explicarse si logramos entender la real importancia de los contenedores para la época y en la actualidad.
Entonces, ¿Por qué el invento estadounidense de McLean marca un nuevo paradigma del comercio mundial? La revista chilena Logistec da respuesta al interrogante, afirmando que debe tomarse dimensión que el comercio mundial se articula, principalmente en el plano marítimo. Dice: “Es por esta vía que se moviliza más del 80% del comercio internacional de mercancías a nivel global, ya que este modo permite el transporte de grandes volúmenes de carga a un costo muy económico, justamente a partir del uso de los Contenedores”. Por lo tanto, una parte significativa del comercio internacional de mercancías depende del transporte marítimo, total o parcial. Este dato es sumamente importante, porque permitirá comprender la importancia que el transporte marítimo tiene en el movimiento geopolítico internacional y, por supuesto, el derecho del transporte internacional no es ajeno. Aún frente a las nuevas exploraciones que países como China y el Grupo del Ártico tienen sobre la denominada “ruta del ártico”, lo cierto es que el transporte marítimo no deja de tener extremada importancia.
Evolución normativa internacional. Del “puerto a puerto” al “puerta a puerta” o “punto a punto”
A continuación, si bien existe el “Protocolo de Bruselas” del año 1968, conocidas como las “Reglas de La Haya-Visby”, por ser normas que modernizaron reglas en materia de Conocimiento del año 1924 (firmado en Bruselas) y que escapaban al paradigma del contenedor, a partir de la gestación de las nuevas tecnologías, mayor conectividad y complejidad de los negocios, acarreado por el desarrollo de los países y la sobrevenida globalización, encontramos dos normas importantes:
Convenio de las Naciones Unidas sobre el Transporte Marítimo de Mercancías, o también conocidas como “Las Reglas de Hamburgo” del año 1978, limitadas al paradigma que podemos denominar “puerto a puerto”.
Convenio de las Naciones Unidas sobre el Contrato de Transporte Internacional de Mercancías Total o Parcialmente Marítimo, suscripto en Nueva York, o también conocidas como «Reglas de Rotterdam» del año 2008, representativas de la transición hacia el paradigma que podemos denominar «puerta a puerta» o «punto a punto».
¿A qué denominamos como “puerto a puerto» y “puerta a puerta”? El surgimiento de los contenedores, los cambios en los hábitos de consumo, la aparición de la tecnología y el comercio electrónico, la globalización, son los principales factores que reconfiguraron la práctica logística. Se sostiene en general que los envíos “puerto a puerto” se diferencian de los envíos “puerta a puerta” en que no incluyen los servicios de transporte de la carga desde el origen, como el almacén o el centro de producción, al puerto de carga.
De la misma manera, una vez que la carga de mercancías ha llegado al puerto de destino, tampoco está incluido el envío al destino final, ya sea al almacén del consignatario o a cualquier código postal, precisamente porque los servicios de antes o “precedentes” y después o “consecuentes” o “subsiguientes” (como los denomina las Reglas de Rotterdam) de la carga, se encuentran excluidos.
De lo señalado, deviene importante reflexionar sobre la experiencia de Mercado Libre, cuyo envío de mercancías se ofrece hasta la puerta de la casa de cada uno de nosotros; o el caso de Alibaba o Amazon, la primera una empresa China, mientras que la segunda, de Estados Unidos.
Una de las mayores diferencias en referencia al consumo en la actualidad, es que con la aparición de la electrónica y su ingeniería, el uso de computadoras, el surgimiento de la internet y de los smartphones, el consumo es más accesible, rápido, conectado y acelerado, especialmente luego de la pandemia generada por el SARS-CoV-2, con distintos y nuevos problemas reportados (por ejemplo, la disponibilidad de puertos, depósitos, embarcaciones, entre otros), pero que excede al presente trabajo.
Lo dicho hasta aquí, me permite concluir que las Reglas de Hamburgo del año 1978, representan el «puerto a puerto”, cuya regulación se limitó al estado del comercio marítimo de aquella época, pero quedó exiguo frente a la realidad del comercio internacional actual. Las Reglas de Rotterdam vienen a regular también el transporte de mercancías «puerta a puerta» o «punto a punto», con una visión que va más allá del transporte marítimo o “puerto a puerto”.
Queda en claro, entonces, que las “Reglas de Rotterdam” regula una realidad muy distinta a la de hace más de medio siglo, y novedosamente contempla el “antes” y el “después” del transporte por mar, y por lo tanto contempla también la figura del “transporte multimodal”. En pocas palabras, ambas normas regulan paradigmas de consumo internacional y comercio internacional muy diversos.
¿Qué es el contrato de transporte? Desde Hamburgo a Rotterdam. La novedad de lo “multimodal”
En los considerandos del texto del Convenio de las Naciones Unidas sobre el Contrato de Transporte Internacional de Mercancías Total o Parcialmente Marítimo, la CNUDMI entendió acertadamente que los cargadores y porteadores “…carecen de las ventajas que puede reportarles disponer de un régimen universal obligatorio que contribuya al buen funcionamiento de los contratos de transporte marítimo que prevean asimismo el empleo de otros modos de transporte…” [el subrayado me pertenece].
Sin dificultad se aprecia la búsqueda de armonización normativa. Por ello, en primer lugar nos obliga a revisar las definiciones del contrato de transporte marítimo entre las Reglas de Hamburgo y las Reglas de Rotterdam. Las primeras reglas, en oportunidad de regular la definición del contrato de transporte marítimo, en su punto 1.6. lo hacía vedando la posibilidad de regulación de otro “medio” de transporte (sea terrestre, aéreo o el que fuere) o con trayecto parcialmente marítimo, lógicamente de acuerdo a su momento histórico y paradigma predominante. Así, tenemos que el las Reglas de Hamburgo entendía al mismo “en virtud del cual el porteador se compromete contra el pago de un flete, a transportar mercancías por mar de un puerto a otro; no obstante, el contrato que comprenda transporte marítimo y también transporte por cualquier otro medio se entenderá contrato de transporte marítimo a los efectos del presente Convenio sólo por lo que respecta al transporte marítimo”.
Sin dificultad se aprecia que las Reglas de 1978 veda de modo tajante la posibilidad de regular un medio de transporte más allá del marítimo. Sucede, en la actualidad y tal como he expuesto antes, que es frecuente en este tipo de contratos de transporte internacional que el contrato prolongue su vida más allá del “mar”. Por ello, su limitación obligó a CNUDMI a preguntarse la forma de regular la vida del contrato más allá del “mar”, con uniformidad y previsibilidad para las partes.
La página oficial de la CNUDMI sobre las Reglas de Rotterdam indica se tuvo en cuenta concretamente el aumento del transporte en contenedores, el deseo de englobar en un único contrato el transporte de puerta a puerta y la aparición de los documentos electrónicos de transporte, y afirma que el convenio brinda a los cargadores y porteadores un régimen universal vinculante y equilibrado que regula el funcionamiento de los contratos marítimos de transporte que puedan comprender otros modos de transporte.
El uso de los “contenedores” y el «comercio electrónico» generó que la logística transportista cambiará abruptamente y reduciendo costos y tiempos, pero los micro sistemas normativos de cada país o regiones impedían e impiden – lamentablemente – un libre intercambio uniforme, disminuyendo el nivel de previsibilidad, aspecto tan importante para las empresas, en tanto involucra el costo y precio final en sus servicios y, por supuesto, la competitividad. No tendría sentido el transporte de mercadería si no es viable económicamente. Vease el caso de Rusia, cuyas reservas de petróleo y gas son claves, pero por mucho tiempo no ha podido aprovecharlos y exportarlos, ya que la inversión en infraestructura para su extracción se vuelve poco rentable por la dificultad de reducir costos para su transporte a distintos puntos del mundo, escenario que con la nueva “ruta del ártico”, se encuentra en evolución.
Los nuevos y viejos actores relevantes en el comercio internacional, por ejemplo Rusia, China, Brasil, India, y por qué no Argentina, son países de regiones distintas y no puede negarse la necesidad del diseño de unas reglas de juego uniformes en materia de transporte internacional de mercancías, sin embargo estos países omitieron adoptar las Reglas de Rotterdam. La ONU reporta la situación actual de firmas del Convenio, del cual se concluye que Argentina, Brasil, China, Rusia, India entre otros, curiosamente no han adoptado estas reglas. Tendrán explicaciones geopolíticas, quizás y probablemente, pero por motivos comerciales, es imperiosa la necesidad de no perder de vista el contrato de transporte internacional multimodal que las Reglas de Rotterdam nos ofrece para el desarrollo regional y perspectiva de comercio global.
Sobre Argentina en particular, cabe destacar que nuestro país posee escasa normativa en materia de transporte. Un estudio publicado por la Universidad Tecnológica Nacional, interesantemente afirma que como resultado de la liberalización del mercado internacional, y acompañando el notable crecimiento del comercio interregional, trajo como resultado que “la cantidad de permisos para empresas argentinas con habilitación internacional creció desde 172 en 1990, a más de 3.660 en el año 2005, y una tendencia similar mostró el parque”.
Si bien el estudio data de hace dos décadas, es interesante porque muestra el cambio de tendencia y permite preguntarse cómo no vamos a tener presente las tendencias normativas internacionales. Si bien el estudio analiza la situación a nivel latinoamérica y no entre países de otros continentes, nos da cuenta de la tendencia de la internacionalización en materia de transporte; y aún así no sólo se utiliza el modo transporte carretero, sino también fluvial (ejemplo hidrovía paraguay-paraná), aéreo, entre otras posibilidades.
Advierto una “desconexión normativa internacional” que, tal como afirma la CNUMDI, quita seguridad a la veloz, real y actual “conexión o conectividad del transporte internacional” entre regiones y, en lo que al presente trabajo interesa, continentes. En concreto, sobre el transporte multimodal en Argentina rige con algunas dificultades y poca aplicación práctica, la Ley de Transporte Multimodal N° 24.921; y lo mismo ocurre con Brasil, sin perjuicio de la complejidad normativa propia del país, el transporte multimodal se rige por la Ley Federal 9.611/1998, sin embargo, al igual que Argentina, sostienen colegas de Brasil, que su país tampoco es signatario de las Reglas de La Haya, La Haya-Visby, Hamburgo o Rotterdam; Colombia mediante la Ley 336 de 1996; o Ecuador, que se limita normativamente a las normas sobre el tema en un Código de Producción, Comercio e Inversión. Los demás países no poseen normativa al respecto.
Lo antedicho nos lleva a concluir que sólo muy pocos de los países latinoamericanos tienen su propia “ley de transporte multimodal” (LTP), aunque con el acuerdo del MERCOSUR se ha realizado un aporte cuyo objetivo es la integración en la transportación multimodal, para lo cual debe analizarse el Acuerdo de Transporte Multimodal (ACM) del año 1994 pero ha quedado en el camino, sin embargo como el presente trabajo pretende analizar el transporte multimodal entre distintos continentes, no se abordará, aunque es posible advertir la antigüedad de las normas y, en ocasión de acuerdos internacionales el escenario de adopción de reglas uniformes es confuso y limitado. Por eso, las Reglas de Rotterdam pareciera tener sentido al intentar proteger a las partes del contrato de transporte internacional, incluyendo la posibilidad del transporte por otros medios, regulando el contrato de transporte multimodal.
Así pues, las Reglas de Rotterdam, son una oportunidad normativa interesante, y si bien no han podido entrar en vigencia porque sus países miembros no la han aprobado, estoy convencido que nos ofrece la regulación sobre la tendencia normativa internacional en materia de transporte, con un abordaje novedoso del denominado “transporte multimodal”, captando el paradigma y visión normativa que propugna, muy acertada a la época, del “puerta a puerta” o “punto a punto” sin perjuicio de revisiones críticas que pudieran hacérsele. Por ello, es interesante su análisis, y a continuación desarrollar su aplicabilidad material (“¿a qué?”).
El art. 1.1. del capítulo I de la Convención del año 2008, define qué se entiende contrato de transporte, al indicar que es aquel “…en virtud del cual un porteador se compromete, a cambio del pago de un flete, a transportar mercancías de un lugar a otro. Dicho contrato deberá prever el transporte marítimo de las mercancías y podrá prever, además, su transporte por otros modos”.
A partir de un atento análisis, se aprecia que en comparación la definición de la Convención del año 1978, se elimina como elemento “por mar” y “de un puerto a otro”, y abre la posibilidad de la previsión, además del maritimo, por otros modos. Las Reglas de Rotterdam entonces se aplicarán a los contratos de transporte internacionales de «puerto a puerto», pero también de «puerta a puerta» o de «punto a punto» por otros “modos” aunque con la necesaria existencia de un tramo de transporte internacional por mar, combinación lingüística normativa que incorpora la solución del transporte multimodal a las nuevos desafíos.
Parcialmente, es posible arribar a otra conclusión: las Reglas de Rotterdam se convierten en “multimodal” en la medida de que alguno de sus trayectos sea la vía marítima parcialmente. Resulta ser un aspecto novedoso, porque no restringe la vía acuática marítima sino que también contempla que la posibilidad de la combinación con la vía acuática fluvial (ríos, lagos, lagunas, canales fluviales y otros cuerpos acuáticos continentales) constituya el transporte multimodal y sean aplicables sus normas. Esta diferenciación no es en vano, en tanto de acuerdo a la ley de Transporte Multimodal Nº 24.921 de nuestro país, el transporte por agua en sus tres formas constituye un mismo modo, al referirse en su art. 1 b) “Modo de transporte”, de la siguiente manera: “Cada uno de los distintos sistemas de porte de mercaderías por vía acuática, aérea, carretera o ferroviaria, excluidos los meramente auxiliares;…”. Por lo tanto, si el transporte se realiza en un tramo marítimo y a bordo de un buque en un tramo fluvial,lisa y llanamente no constituye transporte multimodal; pero sí lo constituye en el caso del transporte terrestre si se hace un tramo ferroviario y otro carretero.
Desde mi punto de vista, esto es uno de los obstáculos a la armonización de la normativa nacional e internacional, en este caso entre nuestra ley nacional y las Reglas de Rotterdam, a considerar frente a un hipotético conflicto de derecho aplicable. Entonces, si estuvieramos ante el supuesto de un transporte que inicia vía ferrocarril en algún lugar europeo, que atraviesa el mar, luego de la descarga se incorpora a un camión, combinando dos o más medios de transporte, si las partes contratan con bajo determinados elementos y adoptan determinada forma de responsabilidad, podremos estar frente a un contrato de transporte multimodal en los términos de las Reglas de Rotterdam, sin perjuicio que su falta de vigencia pero paulatina adopción internacional y la posibilidad de que las Reglas de Rotterdam, como “soft law”, las partes por voluntad pudieran adoptarla como derecho aplicable.
Debe añadirse que el hecho de que se haya emitido, o no, un documento de transporte determinado (por ejemplo, un conocimiento de embarque) no caracteriza al contrato. Las Reglas de Rotterdam no dicen nada al respecto y entienden, simplemente, que hay contrato cuando se produce un acuerdo oneroso (“a cambio del pago de un flete” ) entre el porteador y su contraparte, cuyo objeto es el traslado de mercancías de un lugar a otro.
¿Qué se entiende por “mercancías”? Volviendo al desarrollo conceptual sobre contrato de transporte en las Reglas de Rotterdam, surge que el elemento “mercancías” es parte de la definición del contrato de transporte. Resulta importante clarificar qué se entiende por mercancías para las Reglas de Rotterdam, porque es un elemento clave para la aplicación de esta normativa.
El concepto de “mercancías”, a los efectos de la aplicación del Convenio, el artículo 1.24 lo entiende como los géneros, los productos y los artículos de todo tipo que el porteador se comprometa a transportar en virtud de un contrato de transporte, incluido el embalaje y todo contenedor o equipo auxiliar no facilitado por el porteador, o en su nombre, pudiendo ser desde mercadería, animales, libros, tecnología, es decir es muy amplio, pero lo importante desde mi punto de vista tiene que ver con el término “contenedor”, empleado en su texto, y que los redactores del texto de Rotterdam ha creído conveniente definir, tal como se hiciera anteriormente.
Véase aquí la evolución normativa, porque las Reglas de Hamburgo sólo advertían la modernización de las técnicas de transporte y embalaje y no contemplaba una definición sobre contenedor, enunciando en su art. 19 los beneficios de la contenerización, al sostener ha hecho que sea posible el transporte de la carga sobre cubierta en condiciones de relativa seguridad. Y agregaba, que en los “modernos buques portacontenedores” es corriente que los contenedores se almacenen sobre cubierta. El texto normativo de aquel entonces es un reflejo de la novedad mercantil marítima del momento: el contenedor.
Hoy, el art. 1.26 de las Reglas de Rotterdam novedosamente nos define al contenedor entendiendolo como “todo tipo de contenedor – redundante -, plataforma o tanque portátil y cualquier otra unidad de carga similar utilizada para agrupar mercancías, así como todo equipo auxiliar de dicha unidad de carga”.
De la definición bajo las Reglas de Rotterdam, resulta crucial entender el art. 5.1 sobre las condiciones y supuestos en los cuales las Reglas de Rotterdam será aplicable, ya que junto con el art. 5.2. determina el elemento “internacionalidad”, y en tal sentido el primero de los artículos menciona que deberá existir un contrato de transporte, en el que lugar de la recepción y el lugar de la entrega estén situados en Estados diferentes, y en el que el puerto de carta de un transporte marítimo y el puerto de descarga de ese mismo transporte estén situados en Estados diferentes. Agrega a ello, que además será requisito necesario que de acuerdo con el contrato de transporte, alguno de los siguientes lugares esté situado en un Estado contratante: a) El lugar de la recepción; b) El puerto de carga; c) El lugar de la entrega; o d) El puerto de descarga; mientras que el segundo de los articulos mencionados dispone textualmente lo siguiente: “El presente Convenio será aplicable sea cual fuere la nacionalidad del buque, del porteador, de las partes ejecutantes, del cargador, del destinatario o de cualquier otra parte interesada. “.
No cualquier contrato de transporte merecerá la aplicación de las Reglas de Rotterdam, sino en la medida que sea internacional.
¿Cómo se determina la internacionalidad del contrato? El criterio elegido es objetivo, en tanto el art. 5.2 de las Reglas de Rotterdam, establece que “El presente Convenio será aplicable sea cual fuere la nacionalidad del buque, del porteador, de las partes ejecutantes, del cargador, del destinatario o de cualquier otra parte interesada”.
Por lo cual, independientemente de la nacionalidad del buque o de las partes contractuales, a los efectos de la aplicación de las Reglas de Rotterdam para determinar que un contrato de transporte es internacional o no, es el de su carácter “transfronterizo”.
El art. 5.1. nos brinda elementos suficientes para el discernimiento de lo transfronterizo. Del mismo, doctrina internacional especializada en el tema reconoce que el precepto se pronuncia de un modo aparentemente complejo (en relación con la forma en que otro Convenios unimodales sobre transporte internacional acogen este mismo criterio objetivo), e inteligentemente, afirma que lo hace, precisamente, “en atención a la potencial multimodalidad del contrato de transporte sujeto a las RR (que podrá ser un contrato “parcialmente” marítimo”.
Lo sustancial es entonces tener presente que cuando el contrato sea “parcialmente” marítimo, para la aplicación de la Convención del año 2008 es menester la concurrencia de dos requisitos: que los lugares de recepción y entrega de la mercancía estén situados en dos Estados diferentes, por un lado; y, por lo que respecta al tramo marítimo, que los puertos de carga y descarga del transporte marítimo (coincidan, o no, con los lugares de recepción y entrega de la mercancía) también estén situados en dos Estados diferentes.
Conclusiones
Si bien excede de este trabajo el análisis sobre la participación en la operación y ejecución de otros sujetos del transporte internacional; regímenes especiales y supuestos muy específicos de responsabilidad de las partes; excepciones a la regla general; el cálculo de indemnización y limitaciones cuantitativas; aplicabilidad de exoneración y límites; pérdida del derecho a limitar; el sistema de acciones de responsabilidad, jurisdicción y arbitraje;no debe perderse de vista que se trata de un contrato específico, con nota de internacionalidad y la complejidad de su estudio.
Sin embargo, a lo largo del presente, procuré abordar la evolución de las denominadas Reglas de Hamburgo, pensadas y elaboradas en función del surgimiento del contenedor y del transporte maritimo de hace más de cuatro décadas, hacia las denominadas Reglas de Rotterdam, a la luz de las nuevas tecnologías, comercio electrónico, nueva realidad negocial. Ambas son representativas de dos paradigmas de comercio internacional distintos: el “puerto a puerto”, en primer lugar; y sin dejar de contemplar éste, la aparición del “puerta a puerta” o “puerto a puerto”, en segundo lugar.
A partir del análisis de las definiciones del contrato de transporte internacional en ambas normativas, resulta interesante entrever cómo alguno de sus elementos característicos en la Convenio de las Naciones Unidas sobre el Contrato de Transporte Internacional de Mercancías Total o Parcialmente Marítimo, o simplemente como he denominado, Reglas de Rotterdam o Convención del 2008, fueron eliminados y otros astutamente incorporados, dando lugar a la posibilidad de regular el transporte internacional multimodal, cuya configuración fue abordada también, vislumbrando sus notas características.
Así como el comercio internacional requiera de puntos de localización (ya sea de origen o de entrega) entre distintos Estados, las Reglas de Rotterdam también los abordan y sin importar el elemento nacionalidad, con un trayecto marítimo obligatoriamente, con el criterio objetivo de puntos de entrega y de origen, vislumbra que están pensados para el comercio a nivel mundial, desde lugares muy lejos que en la actualidad sin la tecnología no sería posible, con tantas posibilidades contractuales podamos imaginar. Pensemos, por ejemplo, si desde Argentina debe exportar mercaderías hacia China, o por ejemplo la utilización de camiones o ferrocarriles para la comercialización de minerales como hierro, que a su vez puede provenir de un país aledaño como por ejemplo Bolivia. En pocas palabras, tantas combinaciones y complejidad contractual habrá como tantas posibilidades de negocios exista.
El informe sobre el transporte marítimo de la ONU manifiesta que más del 80 % del volumen del comercio mundial de mercancías se mueve por mar y gran parte del comercio de mercancías a nivel mundial se lleva a cabo en un régimen de coste, seguro y flete (CIF) y franco a bordo (FOB), de lo cual se deduce que la pandemia tiene consecuencias jurídicas para muchos contratos comerciales estrechamente interconectados. En todos los casos en que el cumplimiento se ve modificado, retrasado o imposibilitado, surgen consecuencias jurídicas y reclamaciones de una gran complejidad jurisdiccional que hacen más necesario recurrir a una costosa resolución de controversias.
Los riesgos comerciales derivados de la pandemia deberían repartirse de manera equitativa mediante cláusulas contractuales redactadas al efecto, porque las condiciones varían en función del tipo de contrato de que se trate y del poder de negociación relativo de las partes.
Véase el foro virtual de ALADI, la organización para la integración de los países sudamericanos, que demostró en 2007 que el transporte multimodal es prácticamente inexistente en la región. En dicho informe, el organismo sostiene que “Aunque con la norma CCI 298 se obtuvo un poco más de uniformidad en la base jurídica del transporte intermodal, estas reglas no cambiaron el complicado panorama de las diferentes responsabilidades”.
El transporte multimodal pareciera funcionar entre EE.UU. y Europa y algunas partes de Asia, que aprovechan sus beneficios. Una vez más, los países latinoamericanos o del “cono sur” quedaron detenidos a la mitad del desarrollo. en infraestructura, pero también en regulaciones legales.
Las Reglas de Rotterdam si bien no es una la única, si representan una opción conveniente para iniciar un camino normativo uniformado en materia de responsabilidad, como queda establecida hoy en cabeza del sujeto porteador, que aún solidaria con la parte ejecutante marítima, de todos modos no deja de asumirla.
Si bien Argentina no ha adherido a las Reglas de Rotterdam, y podemos considerarlas “soft law”, nada obsta a que por primicia de la voluntad, las partes de un contrato de transporte multimodal adopten su texto, con todas las implicancias básicas que fueron elaboradas en el presente, o que en un futuro, Argentina adhiriera al tratado y comercie con otro Estado que también esté adherido, y ante controversias, haya que estar a la Convención. Queda mucho por imaginar, pensar, acordar y escribir sobre el contrato de transporte multimodal internacional.

Por Abog. Andrés A. Delgado
Miembro del Instituto de Derecho e Inteligencia Artificial del Colegio de Abogados y Procuradores de Neuquén
andres@vareadelgado.com.ar
Bibliografía y citas:
- https://www.revistalogistec.com/logistica/freight-management-2/2517-contenedor-su-historia-y-las-claves-que-lo-acreditan-como-la-herramienta-clave-en-el-transporte-internacional-de-mercancias
- https://www.icontainers.com/es/ayuda/que-son-los-envios-puerto-a-puerto/
- https://uncitral.un.org/es/texts/transportgoods/conventions/rotterdam_rules
- https://uncitral.un.org/es/texts/transportgoods/conventions/rotterdam_rules/status
Costa, Albino & Rocha Advogados – Bernardo de Senna, Carolina França and Geoffrey Conlin, traducido en https://apam-peru.com/web/derecho-y-practica-del-transporte-maritimo-en-brasil/
- https://e-revistas.uc3m.es/index.php/CDT/article/view/99/97
- https://unctad.org/system/files/official-document/rmt2022overview_es.pdf
- https://www2.aladi.org/biblioteca/Publicaciones/ALADI/Secretaria_General/SEC_di/2400/2488.doc








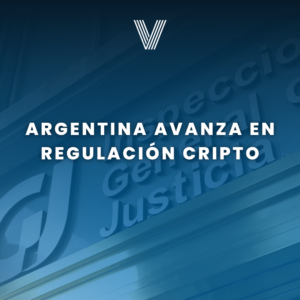
Aún no hay comentarios, ¡añada su voz abajo!